Gregorio XII, el otro Papa que se bajó del trono
Mientras en la plaza de San Pedro resonaban los gritos de una multitud que reclamaba un papa romano, en las torres de las iglesias repicaban las campanas como si la ciudad se estuviera incendiando.
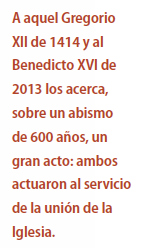 Los únicos que no parecían participar de esa agitación eran los 16 cardenales que se habían reunido para decidir la sucesión del papa Gregorio XI, muerto el 27 de marzo de 1378, después de los tormentosos días que habían seguido a su regreso de Aviñón, en donde los papas habían residido durante los últimos 63 años.
Los únicos que no parecían participar de esa agitación eran los 16 cardenales que se habían reunido para decidir la sucesión del papa Gregorio XI, muerto el 27 de marzo de 1378, después de los tormentosos días que habían seguido a su regreso de Aviñón, en donde los papas habían residido durante los últimos 63 años.
Cuatro de los electores eran italianos, uno español y once franceses. Esta composición del cónclave explicaba los gritos y los repiques que llegaban a la capilla, asordinados por la distancia y por los sedas de los cortinajes. El papado, tradicionalmente italiano, se había transformado en una extensión de la monarquía francesa, y el poder político y económico representado en ellos había sido manejado durante los años de Aviñón por los galos, en permanente tensión con la monarquía alemana.
“Yo no soy el papa”
El cónclave ya había acordado la elección del arzobispo de Bari, Bartolomé Prignano, que no era cardenal ni estaba en la sala, pero que era italiano, cuando se sintió el crujido de las puertas desastilladas y el tintineo de los cristales rotos por el paso de una muchedumbre vociferante que irrumpía por los corredores y salones del Vaticano.
Conscientes del peligro que corrían, los cardenales decidieron ganar tiempo y sentaron en el trono vacío al anciano cardenal romano Tibaldeschi, lo revistieron con los ornamentos de pontífice y se dieron a la fuga.
Cuando la muchedumbre, forzadas las puertas de la capilla, invadió la sala del cónclave, vio al fondo, en la silla papal, la temblorosa figura del anciano que, en medio de la gritería, trataba de contarles que el elegido era otro. Fue una difícil tarea hacer entender que el nuevo papa era el italiano Prignano, pero esto bastó para que cambiara el ritmo de las campanas por uno festivo y pascual; el talante de la muchedumbre se hizo apaciguado y alegre. Urbano VI, coronado dentro del ritual tradicional, representó el final del papado de Aviñón, la reapertura del Vaticano y el sosiego para el pueblo italiano.
Un papa terco y torpe

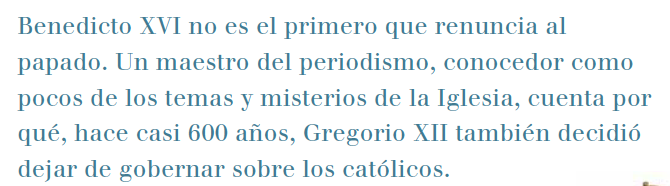 Pero Urbano VI, terco y torpe ―así lo califican los historiadores― se encargó de perturbar la precaria paz que había traído su elección. Los malos tratos a los cardenales, sus peleas con Juana I, reina de Nápoles, y su arrogante ejercicio del poder, hicieron recordar, con nostalgia, los tranquilos papados de Aviñón hasta el punto que, arrepentidos de su nombramiento, los cardenales produjeron un manifiesto en el que declararon que la elección había sido hecha bajo presión, y por lo tanto era nula. (Foto. Jefrey Bruno/Shutterstock)
Pero Urbano VI, terco y torpe ―así lo califican los historiadores― se encargó de perturbar la precaria paz que había traído su elección. Los malos tratos a los cardenales, sus peleas con Juana I, reina de Nápoles, y su arrogante ejercicio del poder, hicieron recordar, con nostalgia, los tranquilos papados de Aviñón hasta el punto que, arrepentidos de su nombramiento, los cardenales produjeron un manifiesto en el que declararon que la elección había sido hecha bajo presión, y por lo tanto era nula. (Foto. Jefrey Bruno/Shutterstock)
Ese manifiesto, apoyado por el rey de Francia y la reina de Nápoles, fue suficiente para convocar un nuevo cónclave que eligió al cardenal Roberto de Ginebra, quien adoptó el nombre de Clemente VII. Así, esta etapa de la cristiandad tuvo dos papas: Urbano VI, de quien afirman los historiadores que “la escrupulosa investigación de las incidencias de su elección ha demostrado sin lugar a dudas, su validez”, y como segundo papa, este Clemente VII, autor, antes de su elección, de la matanza de Cesena al frente de sus bretones.
Así comenzó el cisma de occidente que, durante 39 años, dividió a la Iglesia.
Años de confusión
 Personajes altos de la Iglesia –como el dominico Vicente Ferrer, a quien hoy se venera como santo– fueron seguidores de Clemente VII; mientras otros –como santa Catalina de Siena, promotora del regreso de los papas a Roma– juraron fidelidad a Urbano VI. Con este papa estuvieron el emperador Carlos V, Italia (excepto Nápoles), Francia, Hungría y Escandinavia, y con Clemente VII lo hicieron la Iglesia, Francia, España, Sicilia, Nápoles, Saboya, Portugal, Escocia y parte de Alemania.
Personajes altos de la Iglesia –como el dominico Vicente Ferrer, a quien hoy se venera como santo– fueron seguidores de Clemente VII; mientras otros –como santa Catalina de Siena, promotora del regreso de los papas a Roma– juraron fidelidad a Urbano VI. Con este papa estuvieron el emperador Carlos V, Italia (excepto Nápoles), Francia, Hungría y Escandinavia, y con Clemente VII lo hicieron la Iglesia, Francia, España, Sicilia, Nápoles, Saboya, Portugal, Escocia y parte de Alemania.
Esa situación estimuló propuestas e intentos de reforma que finalmente condujeron a la convocatoria del sínodo de Pisa, que se reunió bajo la persuasión no de que uno era legítimo, sino de que los dos papas perturbaban la unidad de la Iglesia, luego eran herejes de hecho y debían ser depuestos.
En ese momento el sucesor de Clemente VII, muerto tras un año de pontificado, era Benedicto XII; y el sucesor del papa legítimo era Gregorio XII. Depuestos los dos por el sínodo, fueron reemplazados por el arzobispo de Milán, quien tomó el nombre de Alejandro V.
Cuando hubo tres papas
 Esa precipitada acción del sínodo dio por resultado que la cristiandad tuviera tres papas. Uno en Roma, otro en Bolonia y otro en Aviñón. ¿Cuál de los tres tenía el primado de Pedro? La pregunta no era retórica, tocaba en lo más profundo la fe de la feligresía.
Esa precipitada acción del sínodo dio por resultado que la cristiandad tuviera tres papas. Uno en Roma, otro en Bolonia y otro en Aviñón. ¿Cuál de los tres tenía el primado de Pedro? La pregunta no era retórica, tocaba en lo más profundo la fe de la feligresía.
La confusión fue tal que aún figuran en la galería de los papas de la basílica de San Pablo, Alejandro V, el tercer papa, y Juan XXIII, su sucesor. Y sólo en 1947 la edición del Anuario Pontificio suprimió ese par de nombres espúreos.
La confusión se mantuvo hasta el año siguiente cuando, a instancias del rey Segismundo de Alemania, se convocó un concilio ecuménico en Constanza. Hizo el llamado Juan XXIII, quien contaba con que este sería la coyuntura propicia para la legitimación definitiva de su pontificado. Pero para su sorpresa el reglamento de las votaciones fue abruptamente cambiado: no se votaría individualmente sino por naciones. Había cinco bloques: alemanes, franceses, ingleses, italianos y cardenales. Así, los italianos, sus partidarios, no podrían imponer su número.
El papa que huyó
Previendo su derrota y la posibilidad de bloquear el concilio con su ausencia, el papa Juan XXIII (conocido como el antipapa) decidió huir, con tan mala suerte que fue capturado cuando ya estaba en camino. Lo llevaron preso, el concilio lo depuso y, finalmente, fue encarcelado. Cosme de Medicis habría de rescatar su nombre en un monumento de Donatello que hoy admiran los turistas en el bautisterio de Florencia. Allí se lee con lacónica ironía: “Baltasar Cosa, Juan XXIII, que fue un tiempo papa”.
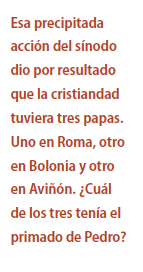 También depuso el concilio a Benedicto XIII, el sucesor de Clemente VII, quien se obstinaba en conservar su título, pero no pudo conservar la adhesión de los españoles, los únicos con quienes contaba.
También depuso el concilio a Benedicto XIII, el sucesor de Clemente VII, quien se obstinaba en conservar su título, pero no pudo conservar la adhesión de los españoles, los únicos con quienes contaba.
Quedaba el papa legítimo, el nonagenario veneciano, sucesor de Urbano VI, Gregorio XII. Él les dijo a los padres conciliares que para que el Concilio de Constanza fuera –digámoslo así– ‘legal’, debía ser convocado por él y no por el depuesto Juan XXIII. Estuvieron de acuerdo y, en consecuencia, el anciano pontífice procedió a los actos de convocatoria y de instalación conciliar. Entonces, consciente de que devolvía a la Iglesia la unidad perdida en los últimos 39 turbulentos años, el papa Gregorio renunció.
Vivió tres años más como cardenal de Porto y murió un mes antes de la elección de su sucesor Martín V. Anota el historiador Hertling que “en ese hecho muchos vieron un signo de que era el papa legítimo”.
A aquel Gregorio XII de 1414 y al Benedicto XVI de 2013 los acerca, sobre un abismo de 600 años, un gran acto: ambos actuaron al servicio de la unión de la Iglesia.
Gregorio XII y Benedicto XVI hicieron por la unidad eclesiástica lo que no lograron las cruzadas de ayer ni las pugnas de hoy “por la recta doctrina”.


