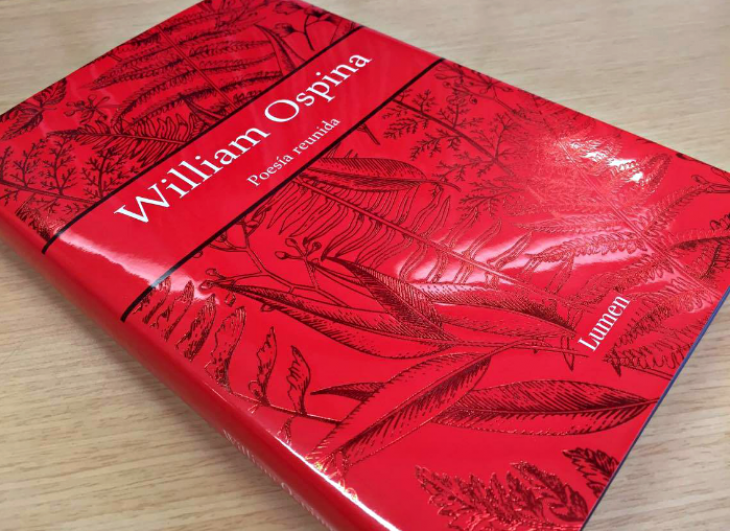Juana de Arco según William Ospina
Jeanne D’Arc
Hubo entre dos naciones una frontera en llamas
y un bosque que cruzaba los blancos ciervos místicos.
Muchas veces la joven entró en sus soledades,
oyó los claros ángeles del agua,
las cosas que conspiran los seres del silencio.
Está en algún lugar de la memoria,
oye las voces de la tierra, comprende
la lengua que articulan los vientos en los robles,
y acata el rumbo que le imponen.
Es ella.
Vuelvo a ver la doncella que se envolvió en el hierro
tres veces inviolable de la fe, que dio forma
con sus manos ingenuas a una nación doliente.
Y hay un templo en el tiempo, un gris jazmín de piedra
cuya fugacidad se mide por cometas,
donde su armada imagen, presidiendo el crepúsculo
de una cripta, perdura; donde invisiblemente
la combaten los ángeles del olvido y del sueño.
Ella ya estaba en mí cuando la hallé una tarde,
pero allí supe cómo
mi oración que no implora, mi fe en el Dios que somos,
podía huir al río de adversidad y diáspora,
y algo que aún no entiendo me fue dado al mirarla.
No era más grande el gótico palacio que centraba,
ni más blanco el invierno que afuera hería al mundo
y dejaba coronas de cristal en las sienes
de las bestias de piedra.
Rendí a sus pies las brasas de mi amor imposible,
las reliquias doradas de otros años,
la indignidad del hombre que calla y se somete
cuando son su deber el clamor y el coraje.
Y hay en mí desde entonces otro amor impensable:
no sé cómo las llamas desataron sus nervios,
cómo destrozó el hombre lo mejor de sí mismo.
Pero ella en mí es más cierta que el mal que la deshizo,
ella anima sin tregua
la ilusión de algo heroico en mi pecho cobarde
y yo, sujeto al tiempo que prodiga y desgasta,
destinado a morir, puedo soñarme
la morada fugaz de algo inmortal, y a solas
adorar en secreto lo que del hombre nace
y es más grande que el hombre.